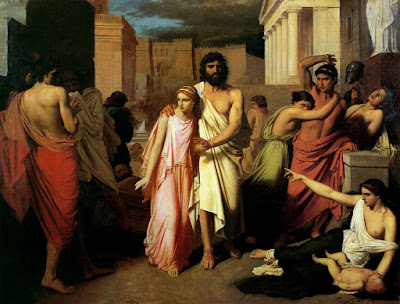La expresión ha causado cierta extrañeza en algunos. ¡Cómo es posible! ¿Un psicoanalista tachando a Freud, el padre del psicoanálisis, de misógino? ¿Sabrá lo que esta palabra invoca de los más oscuros resentimientos? ¿No está tal vez al tanto de la agria polémica que el tema ha suscitado ya demasiadas veces, desde las filas del feminismo hasta los detractores más acérrimos de su propia disciplina? ¿No conoce el debate que ha tenido lugar, no hace tanto, en el país vecino entre el filósofo académico y la historiadora oficial, el uno para denostar a Freud, la otra para salvarlo de la ignominia? ¿Por quién toma partido entonces?
De hecho, toma
partido por Freud, si se lee su obra como conviene a partir de la enseñanza de
Jacques Lacan.
Veamos primero el
contexto de la expresión que ha sido bien pescada, aunque acortada por la
redacción —no por la periodista— de El País Semanal para el titular de la
entrevista en la que el psicoanalista sostiene lo siguiente: “Freud, fruto de
su tiempo, era un misógino contrariado, así como hablamos de un zurdo
contrariado. A la vez, se dejó enseñar por las mujeres. Le dio la palabra a la
mujer reprimida por la época victoriana y planteó la pregunta: ¿qué quiere una
mujer? más allá de las convenciones del momento.” Más adelante habla de una “nueva
misoginia de la que no se sale tan fácilmente”, una misoginia más sutil que
puede recubrirse incluso con la reivindicación justificada de la igualdad de
género, una igualdad que puede rechazar sin embargo la alteridad del goce en la
que se funda la diferencia de los sexos.
La paradoja está
servida: zurdo o diestro, contrariado o no, ¿cómo un misógino puede dejarse
enseñar por las mujeres? ¿y para aprender qué? La paradoja es inherente al
discurso del psicoanálisis, pero es sobre todo porque se encuentra ya formulada,
y por primera vez, en la propia obra freudiana.
Es el Freud de “Análisis
finito e infinito” quien habla del “repudio de la feminidad” como la roca dura contra
la que choca cada análisis en su final, ya sea el análisis de un hombre o el de una mujer.
Parece sin duda que Freud considera la misoginia como un hecho estructural,
como una posición primera de defensa ante el goce, como el límite con el que se
confrontará inevitablemente, vaya por el camino que vaya, cada análisis.
En realidad, existe esta
premisa en la obra freudiana que salta a la vista desde el principio: todos los
hombres son misóginos, todos los hombres rechazan, desprecian y minusvaloran a
la mujer a partir del descubrimiento de la diferencia de los sexos, de la
castración del Otro para tomar la expresión lacaniana. Todos los hombres rechazan
así la feminidad por estructura. Conviene añadir: y también algunas mujeres. No
todas, sin embargo.
Rebobinemos entonces
el razonamiento a partir de la premisa para seguir el silogismo:
1.
Freud
considera a todos los hombres misóginos.
2.
Freud se
considera un hombre. (Aunque no del todo, podría añadir el avispado. Y
seguramente no le falta razón: cf. su relación con Fliess y el tema de la
homosexualidad).
3.
Ergo:
Freud mismo se considera misógino.
Pero no del todo,
añadimos nosotros.
Y esa fue precisamente
la raíz de su descubrimiento del inconsciente, desde el famoso sueño de la
inyección de Irma por ejemplo, donde la garganta sufriente de la mujer
interrogó su deseo hasta hacerlo despertar. Pero supo despertar un poco más allá
del horror de la castración para escribir el texto que ha hecho que ese deseo sea
fundador de un nuevo discurso, el discurso del psicoanalista.
Y es en este punto
donde Freud se revela como un “misógino contrariado”, un misógino que sabe que
rechaza la feminidad allí donde más lo interroga, donde más lo divide a él como
sujeto.
Hará falta que
Jacques Lacan interprete un tiempo después la paradoja del deseo de Freud para
mostrar lo que le debe a la lógica fálica, la lógica misógina por excelencia,
la lógica que quiere que “un vaso sea un vaso, una mujer una mujer”, y no Otra
cosa.
* * *
Para apoyar nuestro razonamiento, vendrán bien
aquí dos referencias de Jacques Lacan al respecto.
La primera se
encuentra en su Seminario 4, La relación
de objeto, el 6 de Marzo de 1957: “En algunos momentos Freud adopta en sus escritos un tono singularmente misógino,
para quejarse amargamente de la gran dificultad que supone, al menos en
determinados sujetos femeninos, sacarlos de una especie de moral, dice, de
estar por casa, acompañada de exigencias muy imperiosas en cuanto a las satisfacciones
a obtener, por ejemplo, del propio análisis.”[1]
Señalemos, sin embargo, que Lacan sitúa este rasgo misógino de Freud en un
lugar muy distinto del lugar en el que lo suelen encontrar, falsa evidencia,
sus detractores menos lúcidos. No lo encuentra en sus juicios sobre la supuesta
inferioridad de la mujer con respecto al hombre sino en su dificultad para
soportar la exigencia de una satisfacción que la mujer espera del Otro, una
suerte de fijación libidinal al objeto distinto del objeto de amor. Y parece
cierto, Freud soportaba mal esta exigencia de satisfacción inmediata en la
transferencia de las mujeres en análisis.
La segunda
referencia sitúa curiosamente este rasgo misógino de Freud del lado de una
lucidez a la hora de escuchar las resonancias del significante en relación a los
ideales femeninos de su época. Se trata del comentario sobre el análisis del
caso Schreber y se encuentra en el texto de 1958, De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis:
“[…] el campo de los seres que no saben lo que dicen, de los seres de vacuidad,
tales como esos pájaros tocados por el milagro, esos pájaros parlantes, esos
vestíbulos del cielo (Vorhöfe des
Himmels), en los que la misoginia de Freud detectó al primer vistazo las
ocas blancas que eran las muchachas en los ideales de su época, para verlo
confirmado por los nombres propios que el sujeto más lejos les da.”[2]
El párrafo, como
siempre en Lacan, merecería un buen y denso trabajo de lectura siguiendo la referencia
a las ocas blancas, a los pajaritos saltarines de cabeza hueca que charlan sin
parar y sin saber lo que dicen, pero que “parecen estar dotados de una
sensibilidad natural para la homofonía”[3],
para los juegos de palabras. Son las voces que el delirio de Schreber atribuye
a los pajaritos, a cuyas almas dará más adelante nombres femeninos, en una
operación de lenguaje, entre el humor y la poesía, nada ajena a su propio
proceso de conversión en la mujer de Dios, esa mujer que falta a todos los
hombres. Estos pajaritos son seres vacuos pero también milagrosos desde el
momento en que nos permiten descubrir, como hizo el propio Presidente Schreber
en su delirio, las relaciones significantes más poéticas. Para Freud “al leer
esta descripción no podemos menos de pensar que con ella se alude a las muchachitas
adolescentes, a las cuales se suele calificar, sin la menor galantería, de pasitas o atribuir cabecitas de pájaro y de las que se afirma que sólo deben repetir
lo que a otros oyen, descubriendo además su incultura con el empleo equivocado
de palabras extranjeras homófonas”[4].
Misoginia fruto de la época, decíamos nosotros. Pues bien, es este rasgo misógino
—tan sutil por otra parte— el que, según Lacan, le permitió a Freud detectar
enseguida el vínculo entre los ideales de su época, la degradación del objeto
femenino, el goce sexual y su relación con la estructura del lenguaje. Nada más
y nada menos.
¿Es que habría que
ser entonces siempre un poco misógino para atravesar los ideales que cada época
promueve sobre la feminidad, sea la época que sea, y adentrarse en aquella zona
del goce que el lenguaje no puede simbolizar, sólo evocar con las resonancias
del juego del significante?
El psicoanálisis, el
lacaniano al menos, encuentra en este rasgo razones para aprender algo de la
hoy llamada “feminización del mundo”.
[1] Jacques Lacan, Seminario
4: La relación de objeto, Paidós,
Buenos Aires 1994, p. 206.
[2] Jacques Lacan, Escritos, Ed. Siglo XXI, México 1984, p.
543.
[3] D. P. Schreber, Memorias de un Neurópata, Ediciones
Petrel, Buenos Aires 1978, p. 210-211.
[4] El comentario de Freud
se encuentra en “Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia
autobiográficamente descrito”, Obras Completas, tomo IV, Biblioteca Nueva,
Madrid 1972, p. 1502-1503.