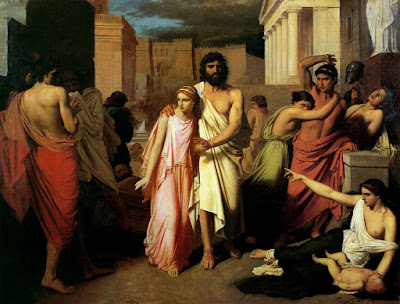Intervención en el Foro Autismo, Barcelona, 11/12/2015
Estamos en una época en la que los
modelos clínicos para el tratamiento de las diversas enfermedades se suceden a
una velocidad creciente. Y ello es debido en parte a los avances técnicos,
tanto en el procesamiento de datos informáticos como en los nuevos equipos de
observación no invasiva del organismo humano.
Pero los avances tecnológicos no siempre
significan un avance en los conceptos que deberían orientar y ordenar la
clínica. Más bien puede suceder al revés. Así, en el campo de las llamadas
“neurociencias”, lugar de referencia habitual de dichos avances en el campo de
la salud mental, se ha señalado con razón el estado más bien precario de la consistencia
de los conceptos utilizados. Por ejemplo, y para dar sólo una de las múltiples
referencias que hoy encontramos sobre este tema, dos investigadores del Neurocentre Magendie de Burdeos, (Michel
Le Moal y Joël Swendsen), han señalado recientemente que “las neurociencias han
progresado más sobre la base de avances tecnológicos que no sobre la base de
avances conceptuales”. El recurso constante a las nuevas técnicas provenientes
de otras ciencias, como las imágenes por resonancia magnética (IRM) o
similares, “ha conducido [así] a una visión progresivamente reduccionista del
cerebro y de sus funciones”. Por otra parte, tal como señalan los mismos
autores, las construcciones psicológicas que intentan escapar a este reduccionismo
dejan en el más oscuro misterio buena parte de las conductas individuales
observadas: “de hecho —acaban diciendo— la separación entre estas dos aproximaciones
nunca ha sido tan grande como ahora”. Así,
se constata un progresivo distanciamiento entre los instrumentos diagnósticos y
la práctica terapéutica efectiva.
Dicho de otra manera: en este campo,
cuanta más precisión existe en las técnicas de exploración, menos se comprende qué
se está observando y qué relación tiene con lo que se acaba diagnosticando. Lo
que es una muestra más de la creciente independización de la técnica y de sus
nuevos recursos en relación a la ciencia que debería saber pensar y orientar su
uso. Tal como señalaba Jacques-Alain Miller hace un tiempo en su Curso: “Nos
damos cuenta hoy de que la tecnología no está subordinada a la ciencia,
representa una dimensión propia de la actividad del pensamiento. La tecnología
tiene su propia dinámica”.
Esta dinámica propia de la técnica es
la que, de hecho, está arrastrando desde hace unas décadas a la clínica a sus
sucesivas remodelaciones. Con respecto a la llamada “salud mental”, y muy en
especial en la clínica del autismo, no se trata ya de una remodelación del
edificio sino de un cambio radical del propio modelo en sus fundamentos.
El clásico manual del DSM, que ha ido extendiendo de manera tan ambigua el
término “autismo” hasta transformarlo en ese “trastorno de espectro autista”
cada vez más inespecífico, responde a un modelo de descripción estadístico que
sus propios redactores están poniendo, como es sabido, cada vez más en
cuestión.
No olvidemos que el manual del DSM
tuvo de hecho sus primeras inspiraciones en los desarrollos de una clínica
psicoanalítica en la que los postfreudianos habían perdido ya la brújula de la
propia experiencia freudiana. El furor descriptivo y estadístico fue ganando
así la partida hasta hacer hoy de este manual un pesado instrumento cada vez
más inoperante para una clínica que, de hecho, despareció en combate ya hace
tiempo.
Con respecto al autismo, el resultado
es finalmente de lo más confuso. ¿Qué designa hoy el nombre autismo? Éric
Laurent lo ha resumido de manera precisa en su libro La batalla del autismo. De la clínica a la política, donde leemos:
“Se puede sacar en todo caso una primera enseñanza de los debates con respecto
al autismo: un nombre excede a las descripciones de su sentido. Ya no se sabe
muy bien lo que este nombre designa exactamente. Su función clasificatoria
produce efectos paradójicos: la clasificación que resulta de ello se revela de
lo más inestable”.
Así, las marcas del autismo, en el
sentido de los rasgos clínicos que lo definirían, se han vuelto cada vez más
imprecisas hasta llegar a ampliarse a rasgos que pueden encontrarse también en
el común de los humanos.
Por supuesto, esta circunstancia es una
objeción de principio que no ha pasado desapercibida para los gestores de la
salud mental y sus evaluadores. Ante esta confusión creciente, se anuncia ya
una nueva clínica, que promete barrer con las imprecisiones y contradicciones
de la clínica que parece destinada a pasar pronto a la historia, como la
antigua clínica basada en el DSM. Aunque el debate entre las dos orientaciones
se ha establecido ya a ambos lados del Atlántico, todo indica que el cambio de
modelo será progresivo pero también profundo. Se trata, en efecto, no de una
nueva remodelación de la fachada del edificio clínico sino de un cambio de sus
fundamentos siguiendo el nuevo modelo de la hoy llamada “Precision Medicine”, la “Medicina de precisión”. Es la orientación
marcada por el National Institute of
Mental Health americano, que se propone de hecho substituir a la “Evidence
Based Medicine”, la medicina basada en la evidencia o en los indicios, que requería
de alguna forma de una interpretación de los rasgos clínicos. El modelo de la “Precision Medicine” no tiene por qué
hacer ya un recurso al ambiguo testimonio de la palabra del propio sujeto o de
sus familiares, palabra siempre equívoca en sus posibles y múltiples sentidos,
o a las descripciones y observaciones que se multiplican de manera incesante. El
proyecto Precision Medicine Iniciative,
anunciado por el presidente Obama el pasado mes de Enero, cuenta con una nuevo
instrumento, —además de un enorme presupuesto— , un instrumento absolutamente
independiente desde su principio de la palabra y del lenguaje, igualmente
independiente de la observación clínica clásica. Este nuevo modelo, bautizado
como RDoc (Research Domain Criteria)
cuenta con la técnica basada en los biomarcadores.
Un biomarcador es una sustancia que
funciona como indicador de un estado biológico. Debe poder medirse
objetivamente y ser evaluado como signo de un proceso biológico normal o
patológico, o como respuesta a un tratamiento farmacológico. En el registro
genético, un biomarcador puede ser una secuencia de ADN detectada como posible
causa de un trastorno. Así, el mismo procedimiento que puede utilizarse para la
detección y tratamiento de la diabetes o de distintas formas de cáncer, se
piensa también utilizable para toda la serie de trastornos mentales, incluido
por supuesto el autismo cuando se lo incluye en esta serie. Desde hace un par
de décadas, los laboratorios de investigación se han lanzado a la búsqueda de
biomarcadores de la más amplia serie de trastornos descritos, con un optimismo
exacerbado por los lobbies de la industria farmacéutica y de ingeniería
genética, con la promesa de descubrir los biomarcadores que determinarían
dichos trastornos. Con respecto al autismo, no había día sin que apareciera un
artículo en las revistas científicas con la hipótesis de tal o cual
biomarcador, de tal o cual secuencia de ADN que estarían “implicados” —es el
término que se suele utilizar— en la determinación del amplio cuadro definido
como autismo o como “trastorno de espectro autista”. Hemos reseñado ya algunos
en otra parte. El optimismo decrece y va dando lugar a un fundado escepticismo
a medida que se encuentran más y más hipótesis imposibles de verificar para un
número suficiente de casos. Más bien parece que a cada caso correspondería una
configuración específica.
Se da aquí una nueva paradoja,
señalada por nuestro colega Dr. Javier Peteiro, propio de la era de las
tecnociencias: “Es llamativo que la Biología se haga determinista cuando la
Física ha dejado de serlo. Un determinismo absolutamente infundado, genético o
neurobiológico persigue dar cuenta no sólo de cómo es un individuo sino de cómo
actuará en un contexto dado.” Como
reacción a este determinismo infundado, la nueva Biología llamada “de sistemas”
sostiene por el contrario la continua interacción entre procesos que pertenecen
a niveles distintos de la jerarquía biológica, que van desde lo molecular hasta
la totalidad de los órganos, aparatos y sistemas que conforman el organismo. Y en
todo caso, esta interacción está lejos de explicar la respuesta singular que
cada sujeto da a su complejidad.
En la carrera a la búsqueda de
marcadores del autismo, los llamados “candidatos” no han faltado. Hace cinco
años, un conocido y polémico artículo publicado por Helen V. Ratajczak, que
había sido una de las principales científicas en un notorio laboratorio
farmacológico, hacía una recensión de al menos 79 biomarcadores para el
autismo, que podían ser medidos en los sistemas gastrointestinal, inmunológico,
neurológico y toxicológico del organismo. Les ahorro la enumeración. La propia
autora no deja de avisar de entrada sobre la enorme dificultad y complejidad a
la hora de definir las condiciones tan heterogéneas que definen el autismo. Y
termina afirmando que “no puede considerarse un solo biomarcador como
específico para el autismo”, de modo que resulta absolutamente “inadecuado
indicar marcadores únicos” para
este amplio espectro de trastornos. Por otra parte, muchas veces el autismo
resulta sindrómico, es decir secundario con respecto a otros trastornos
orgánicos, lo que hace todavía más complejas las hipótesis.
La lista de biomarcadores candidatos
sigue, sin embargo, aumentando. El problema no es ya si puede existir o no un
biomarcador para el autismo. El problema es que, siguiendo esta vía, no dejan
de aparecer cada vez más, en una progresión que tiende infinitesimalmente a
definir el conjunto de rasgos que configuran el organismo humano. De ahí el
progresivo escepticismo en estas vías de investigación que, por lo demás, no han
tenido la menor incidencia en el tratamiento y en la vida de los sujetos con
autismo.
Cuando uno se aventura a explorar esta
selva de referencias, de las que nadie puede tener hoy una visión de conjunto,
se da pronto cuenta de la existencia de un problema de principio. Los
investigadores que promueven y llevan a cabo estas investigaciones rara vez son
clínicos, es decir, rara vez se han visto confrontados al tratamiento de personas
con autismo. Peor aún: buen número de veces —como en el caso que comenté hace
poco sobre un nuevo posible candidato situado en la proteína denominada Shank3— los datos han sido extrapolados
a partir de la experimentación con roedores, ratones que han sido
diagnosticados como autistas por el hecho de observarse en ellos conductas
antisociales, o una “anormalidad en la sociabilidad”, después de haberlos
privado de dicha proteína.
De más estaría señalar que la mera idea de diagnosticar a un ratón de “autismo” es un contrasentido
absoluto, cuando no un insulto a una tradición clínica que ya tiene suficientes
dificultades, como hemos visto, para ordenar el cuadro de fenómenos agrupados
bajo este término.
La impresión, después de volver de esta
selva de referencias, es que, tanto en los estudios más bienintencionados como
en los más inverosímiles (como el que afirma que el plaguicida glifosato
producirá un 50% por ciento de niños diagnosticados como autistas dentro de
diez años), ya no se sabe muy bien qué
es lo que se está buscando. El autismo es hoy una llave perdida y, como en el
cuento de Wenceslao Fernández Flórez, es una llave perdida que se sigue
buscando en la noche bajo el farol con la buena excusa de que ahí hay más luz.
Digámoslo así para recapitular: la
multiplicación de hipótesis sobre biomarcadores y marcadores genéticos, lejos
de arrojar alguna luz sobre la imprecisión conceptual que subyace en la noción
de autismo, no hace más que oscurecer el verdadero lugar en el que conviene
investigar, el que debe promover nuestro interés para tratar y hacer más
soportable la vida del sujeto con autismo. El sujeto con autismo es, en primer
lugar y a pesar de las apariencias, un sujeto que tiene algo que decirnos —así
lo planteó Jacques Lacan de manera tan simple como subversiva—. Es un sujeto que
vive y se debate en un mundo de lenguaje que le resulta tan inhóspito como a
veces indiferente, pero que tiene sus leyes propias, leyes que debemos aprender
a descifrar en cada caso. Y en este campo, en el campo del lenguaje en el que
siempre tratamos al sujeto, las resonancias magnéticas, como suelo decir,
sirven de bien poco porque de lo que se trata es de estar atento a las resonancias
semánticas, a los sentidos y sinsentidos que atraviesan cada acto, cada momento
de la vida del sujeto con autismo.
En este campo de juego del lenguaje el
autismo se escabulle, en efecto, de todos los marcadores que queramos
emparejarle, ya sea —si me permiten la analogía— con el sistema de marcadores
por zonas o de un marcaje jugador a
jugador. Y ello por la sencilla razón de que la verdadera marca del sujeto con
autismo se encuentra no en su organismo sino en su objeto, en ese objeto que
con el que suele acompañarse con tanta frecuencia, ese objeto que a veces nos
parece tan inútil como ineficaz para vivir en el mundo, incluso molesto, aunque
otras veces se muestre de una utilidad y de una eficacia asombrosas.
Permítanme aquí un testimonio
personal sobre un episodio que sigue hoy muy presente para mí. A finales de los
años setenta, tuve la suerte de empezar a trabajar en un centro de educación
especial. Ahí me encontré con un niño de siete años, llamado José. Era un niño
que no reconocía su imagen en el espejo, que apenas dirigía una palabra a nadie,
que sólo gritaba palabras sueltas e incomprensibles, acompañadas de extrañas
estereotipias repetidas una y otra vez. José deambulaba frenéticamente por las
distintas estancias de la institución, intentando encontrar el perímetro de un
espacio que parecía para él tan invivible como imposible de delimitar. Buscaba
así desesperadamente un borde en el que alojar su cuerpo, un cuerpo que él
mismo experimentaba, precisamente, sin borde alguno. Cuando me encontré con
él, José mostraba en su cara dos marcas, dos inquietantes heridas, exactamente
simétricas, en sus mejillas, dos marcas que él mismo se abría constantemente. Con
estas dos marcas, José se movía de un lugar a otro sin sentido aparente, como si
fuera arrastrado por las dos únicas palabras que gritaba a las paredes, dos
palabras que eran una en realidad: “Tren-José”. Cuando a veces llegaba a
detenerse, su actividad preferida era formar hileras con objetos de lo más
heterogéneos, en un tren inmóvil que sólo se hacía un lugar añadiendo, de forma
metonímica, un vagón más para llegar a ninguna parte. Quien haya tratado con
niños con autismo reconocerá de inmediato este tipo de fenómenos. Son fenómenos
de lenguaje a los que prestamos la mayor atención cuando nos orientamos en la
enseñanza de Lacan.
Por mi parte, tardé más de seis
meses en entender que el tren en cuestión no era para José un objeto exterior a
él, no era un objeto constituido y representable fuera de su cuerpo, un cuerpo
que carecía de los bordes simbólicos necesarios para distinguir un interior y
un exterior. José venía cada día en tren con su madre al centro. Tardé más de
seis meses en entender que ese “Tren-José” atravesaba literalmente su cuerpo de
manera aterradora, que no había para él distancia alguna con el rugir del tren
incrustado en él, que ese rugir seguía resonando en su cuerpo una vez el tren
ya había partido. Y que atravesaba su cuerpo siguiendo las dos vías que
aparecían exactamente marcadas en su rostro, sin imagen especular posible.
Con ese descubrimiento hubiera
podido tal vez iniciarle en una serie de rutinas adaptativas destinadas a
hacerle más soportable el viaje en tren con su madre, y tal vez parar un poco así su
ritmo frenético con la esperanza de incrustarle por mi parte las llamadas
“habilidades sociales” necesarias para convivir de la buena manera con sus
congéneres. No hice nada de eso. Me permití únicamente acompañarle en su
deambular frenético por la sala en la que estaba con él y aprovechar los
momentos de detención para incluirme yo en la serie de objetos de su tren. Así
apareció un buen día un nuevo elemento en el tren de vagón único de sus
palabras y vino con un nuevo grito: “Tren-José-Miel”. Entiéndase “Miel” como un
trasunto o como una dulce transcripción de mi nombre, si quieren. Lo importante
es que ese nuevo vagón fue el inicio de una posible entrada en su vía cortada, el
inicio de un extraño vínculo entre “mi” y “él”. Si esa contingencia, casi
azarosa, como al pasar, no me pasó por alto fue sin duda porque yo transitaba
ya los escritos y los seminarios de Lacan, aunque no lograra entenderlos del todo.
Lo que puedo decir hoy es que si
yo hubiera tenido en aquel momento más formación en el Campo Freudiano habría
tardado desde el principio no más de seis minutos en entender que en ese
“Tren-José” se jugaba toda la estructura de lo que hoy llamamos el “objeto
autista”, un objeto sin bordes y que no está localizado a partir de un interior
y un exterior del cuerpo, un objeto que es, sin embargo, la vía regia para
tratar la insondable decisión del sujeto de rechazar todo vínculo con el otro,
todo vínculo que no pasara por esa vía extraña. De este objeto fundamental,
principio de todo tratamiento posible, no hay marcadores, sólo marcas que a
veces aparecen en el cuerpo, en la lengua o en la imposibilidad de construir
uno y otra.
Para localizarlo, no hacía falta
ningún escáner, ninguna resonancia magnética, ningún otro medio y presupuesto —entiéndase
incluso en su sentido más económico— que haber entendido un poco al menos el
aforismo lacaniano según el cual “el inconsciente está estructurado como un
lenguaje”, haber entendido que ahí reside finalmente la eficacia de un tratamiento
posible siguiendo su orientación.
Este episodio me enseñó que el
único marcador del sujeto, el más fiable, se encuentra en el lenguaje, y más
todavía cuando la palabra se pierde en los laberintos de un cuerpo imposible de
construir. El autismo sin marcadores es el autismo de la palabra, de la lengua
privada que debemos aprender a escuchar y a descifrar en las marcas del cuerpo
hablante.
Es un tema de suficiente
importancia en la actualidad como para que la Asociación Mundial de
Psicoanálisis haya creado un Observatorio sobre políticas del autismo, dedicado
a investigar y a proponer acciones siguiendo esta orientación.
Es un problema de actualidad
clínica, sin duda, pero lo es porque también es finalmente un problema de
civilización, es decir de qué civilización queremos. O bien una civilización de
sujetos reducidos a biomarcadores, o bien una civilización de seres de lenguaje
que quiera descifrar su destino en una cadena de palabras, por simple que
parezca, para tratar su malestar.