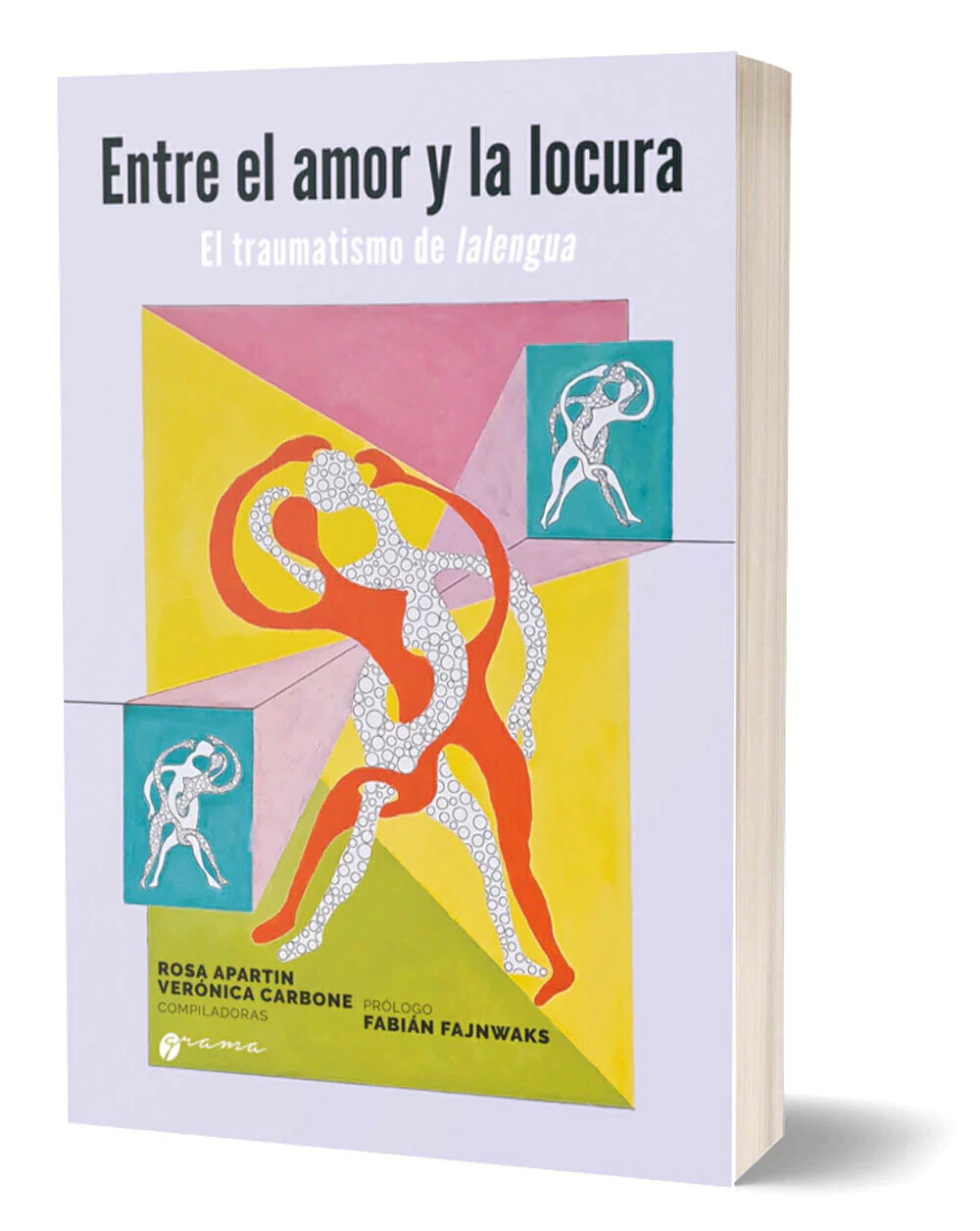Entrevista realizada
a Miquel Bassols el 20 de septiembre de 2016, por Gloria González, para el boletín de la Nueva Escuela Lacaniana.
Gloria González. La NEL escogió como tema de sus IX Jornadas:
Violencias y pasiones, sus tratamientos en la experiencia analítica. ¿Qué
perspectiva nos propone tomar para articular estos dos significantes?
Violencias y pasiones.
Miquel Bassols. En primer lugar habría que situar el tema en su
actualidad, donde la violencia ha encontrado nuevas formas. Siempre ha habido
violencia, en todos los momentos de la historia, pero vivimos ahora un momento
singular respecto a la extensión de la violencia, a sus modos de producción en
masa y a la señal de alarma que ya se produce incluso antes de que se den
acontecimientos violentos. Como decía Eric Laurent, vivimos en un “estrés
pre-traumático” porque sabemos que un estallido de violencia en masa puede
aparecer de un momento a otro en cualquier ciudad. Diría que la violencia ha
cambiado incluso de significación: de ser una continuación de la política por
otros medios ha pasado a ser ella misma un fin de acción política, más allá de
lo que era tradicionalmente la función de la guerra. Es por eso que tal vez no
podemos hablar ahora de una guerra generalizada, como a veces se dice para
intentar atrapar algo de este fenómeno actual de la violencia. Hay un nuevo
anudamiento entre la violencia y lo que propongo volver a pensar como la
función de lo sagrado. Creo que es necesario replantearnos la función de lo
sagrado y del sentido que clásicamente le ha atribuido la religión, que por lo demás ha sido también muy violenta, tal como
se puede constatar en la historia de las religiones. Necesitamos repensar la
relación entre la violencia y lo sagrado. La violencia terrorista en nombre del
islamismo es tal vez la que más presente se nos hace ahora, la que nos parece
también más incomprensible con sus nuevos medios.
De modo que el tema “violencias y pasiones” es sin duda un tema
actual. Luego podemos escucharlo en la experiencia analítica diaria, en lo que
escuchamos como fenómenos de violencia. También ahí creo que es muy importante
estudiar la función de lo sagrado en cada sujeto, dimensión que ha sido borrada
por un pensamiento secular, por un pensamiento supuestamente ateo. No es tan
fácil ser ateo y la función de lo sagrado en la violencia nos lo muestra. Diría
incluso que hoy en día, la violencia es uno de los modos de abordar el lugar de
lo sagrado que para cada sujeto tiene el fantasma. La violencia nos muestra un
modo de agujerear ese lugar de lo sagrado para cada sujeto. Es un punto de
partida, tomar los pasajes al acto violentos que se presentan actualmente como
un modo de apuntar, de tocar lo más íntimo y sagrado que se supone que hay en
el Otro. Y es precisamente por querer golpear lo más sagrado del Otro que se
desencadena el acto violento.
De hecho, Lacan había abordado esta dimensión en sus primeros escritos
con la famosa función del kakon, esa
forma de goce maligno que el sujeto aborda a través del fantasma y que se puede
localizar en el lugar del Otro en el pasaje al acto violento, o bien en sí
mismo en la autolesión. Hoy nos encontramos con una especie de reunión fatídica
y siniestra de estos dos lugares porque el terrorista suicida finalmente lo que
hace es abordar también ese lugar del kakon
sagrado en sí mismo, a través del suicidio, a través de lo que es para él
un modo de acceder a lo sagrado. Este es un punto de partida, no es el único,
pero me parece especialmente actual, sobre todo para reescribir, para replantear,
este lugar de lo sagrado que ha sido, diría, injustamente olvidado.
Luego habría que abordar la cuestión del lado de las pasiones y de lo
que para el psicoanálisis fue introducido con la noción de pulsión. Pienso que
la noción freudiana de pulsión es la que nos permite abordar esta dimensión.
Hay que recordar el eco etimológico de la palabra “pasión”, que tiene que ver
con el pathos, con el sufrimiento y también con lo pasivo, con una experiencia
que se vive pasivamente. La pulsión siempre es activa, pero el sujeto la experimenta
de manera pasiva y eso está presente ya en el desmontaje de la pulsión que
Lacan muestra en su Seminario 11, cuando
escribe la pulsión en ese grafo de ida y vuelta en el que la pulsión está en el
origen, con su perentoriedad, su Drang,
y el sujeto está al final del recorrido pulsional recibiendo su efecto en una
posición pasiva. Freud también habla de una posición activa y una posición
pasiva respecto a la pulsión, da todas las vueltas gramaticales de las distintas
pulsiones, el voyerismo, exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo… Pero finalmente siempre el sujeto es efecto de la
pulsión que es acéfala, que no tiene un sujeto de entrada. El sujeto está al
final de recorrido, dividido por la pulsión en su deseo y en su relación con el
placer.
Por otra parte hay que recordar la idea freudiana, que me parece muy
interesante, de que la pulsión ni ama ni odia. Es decir, cuando hablamos de
pasiones como el amor, el odio, y la ignorancia, —son las que Lacan enumera
como las tres pasiones del ser—, hay que tener presente que la pulsión ni ama,
ni odia, ni sabe ni ignora nada. La pulsión es una piraña que busca su objeto,
objeto que no tiene predeterminado, sin ningún código genético o natural que le
diga en qué objeto puede satisfacerse. Cada
sujeto se construye su objeto con la pulsión, y es ahí donde, en efecto, el
sujeto puede escapar o no a la violencia de la pulsión de muerte,
construyéndose un objeto de la pasión que le permita vivir de acuerdo con su
deseo.
G.G. ¿Qué destino para la pasiones al final del
análisis? Hablamos de “un nuevo amor”, un amor más digno, ¿cómo concebirlo? De
otro lado ¿qué podríamos decir del destino del odio al final de la experiencia?
¿Qué lugar para esa maldad estructural que es al mismo tiempo lo más in-humano
y lo más humano?
M.B. Odioneamoramiento,
es el término que usamos precisamente para decir que entre odio y amor no
hay un corte tan claro y tan preciso como a veces pensamos. Dicho de otra
manera, el odio y el amor están hechos de la misma estofa y esa estofa es
siempre un elemento vinculado a la imagen corporal, a la imagen narcisista en
términos de Freud. Por eso para Freud el odio y el amor siempre se vinculan con
la pulsión, pero en tanto ésta está articulada al narcisismo, a la imagen
narcisista del propio cuerpo. En algún lugar lo dice explícitamente, cuando
afirma que la pulsión ni ama ni odia,
dice también que la pulsión en sí misma no es agresividad, que hace falta que
se vincule con la imagen especular del narcisismo para transformarse en
agresiva. No se entienden los pasajes al acto sin pensar su relación con la
imagen corporal. Habría que estudiar bien las imágenes del cuerpo que se
construyen actualmente en distintas formas, en distintas tribus urbanas, en
distintas tradiciones, para ver cómo se articula la pulsión con el narcisismo y
es ahí donde podemos pensar lo que es el amor/odio o el odioenamoramiento en la actualidad.
El destino del amor/odio al final de análisis es un gran tema. Lo
primero que podríamos decir es que hay un amor más allá del narcisismo. Si el
amor se articula en términos de ser amado por el otro, buscando no sólo una
reciprocidad, sino una simetría, ahí fracasa siempre el amor y tenemos los
grandes virajes al odio en historias de amor que terminan en odio precisamente
porque no hay relación simétrica ni entre los sexos, ni entre el sujeto y el
Otro. Si hay un amor más allá del narcisismo es a partir de poder elaborar un
amor sin Otro. ¿Qué ocurre con el amor cuando el Otro ya no existe, cuando el
Otro de lo simbólico o de la reciprocidad deja de existir? Es ahí cuando Lacan
empieza a hablar de un amor más digno, de un amor más allá del narcisismo. Es
el amor que encontramos en el seminario Encore,
el amor que se dirige al ser, a lo más íntimo y más ignorado también, en su
ex - sistencia, como dirá Lacan. Es ahí donde tenemos que escuchar a los
sujetos uno por uno, a quienes han terminado un análisis en primer lugar, y
escuchar qué nos pueden decir, por ejemplo, en los testimonios del pase.
Generalmente lo que escuchamos, siempre de una manera singular, es que se trata de un amor nada idealizado, del que no
podríamos hacer ninguna pastoral, no es un amor armónico, es un amor que puede
ser además difícil de vivir, un amor que no sigue las leyes del principio del
placer.
La ignorancia. El yo es un ser de ignorancia, es el mayor grado de
ignorancia en la estructura subjetiva, es la ignorancia que se encuentra en la
supuesta transparencia del yo, ese Yo que no es más que opacidad de goce, que
es “Egoce”, término que Jacques-Alain Miller inventó una vez en castellano. Hay
una primera manera de abordar esa pasión más allá del narcisismo, creo que la
encontramos ya en la referencia de Lacan a Nicolás de Cusa y a su “docta
ignorancia”. Hay la ignorancia del que cree saber pero que no sabe en qué cree
y hay la ignorancia de la docta ignorancia que no se sostiene en el sujeto
supuesto saber, que no se sostiene en la impostura del sujeto supuesto saber
que es la que solemos encontrar como figura del saber mas o menos académico,
más o menos erudito, más o menos relacionado con el conocimiento, pero que
también está presente como fenómeno de la transferencia analítica. La docta
ignorancia es una ignorancia sin creencia, lo cual es muy difícil de pensar. Es
difícil pensar un saber sin creencia. La ciencia misma no sabe qué cree cuando
cree saber con su teoría del conocimiento. Hay una creencia siempre implícita
en la mayor parte de saberes, de discursos del saber. Podríamos dirigirnos al
arte para encontrar otra forma de saber en la que a veces la creencia se pone
en suspenso. ¿Es posible un saber sin creencia, religiosa o no? Diríamos en
términos lacanianos, ¿es posible un saber sin la creencia en el Otro? Creo que
la fórmula “docta ignorancia” que Lacan retoma muy pronto en sus escritos y en
su enseñanza apunta a ese lugar, apunta a poder sostener un saber descreído, un
saber que no supone ninguna creencia, lo que obliga a preguntar siempre, porque
es un saber que no da nada por supuesto. Me parece que una pasión por la
ignorancia, como docta ignorancia, es lo mejor que podemos obtener de un
análisis, porque eso además pacifica muchísimo, pacifica todos los efectos
desastrosos de las pasiones del amor y del odio. Cuando alguien parte de una
posición de docta ignorancia pone en suspenso la creencia en el Otro completo que
a veces conduce a los pasajes al acto, ya sean de carácter religioso o no.
Cuando digo religioso, me refiero a que si bien en realidad la creencia es
inherente a la religión, es inherente también
a cualquier forma de relación con un saber supuesto. El discurso del
analista ¿se podría plantear entonces como una docta ignorancia en este
sentido? ¿Hay un saber sin creencia? Es una pregunta, y para seguir la lógica
de lo que estoy diciendo, ignoro si hay una sola respuesta.
G.G. Antes de pasar a otro punto, quisiera aclarar por
qué le resultó necesario a Lacan
inventar un neologismo odioenamoramiento,
para referirse a la pasión inventada por Freud, ¿por qué no le bastó para
nombrarla el término “ambivalencia”?
M.B. Posiblemente porque cuando Freud hablaba de
ambivalencia, y en especial cuando lo hicieron los post freudianos, se
sustancializó mucho el amor y el odio como fenómenos hechos de dos sustancias
distintas. Incluso la referencia a Eros y Tánatos fue utilizada así, como dos
fuerzas que pelean en el universo de la humanidad y del sujeto contemporáneo.
La perspectiva de Lacan creo que es distinta. Hay un dualismo pulsional, —libido
del Yo, libido de objeto, por ejemplo—no lo olvidemos, Freud lo discute y se
distingue de Jung para quien existía un monismo pulsional. Hay un dualismo
pulsional, pero eso no se reparte en los términos de un dualismo amor/odio que
es tal vez lo que dio lugar a un mal uso del término ambivalencia, suponiendo
que eran dos fuerzas contrarias. No, amor y odio son la misma fuerza.
G.G. Pero entiendo que para Lacan la pulsión es una,
pulsión de muerte.
M.B. A mi modo de ver Lacan mantiene el dualismo
pulsional en todas sus versiones, pulsión de vida, pulsión de muerte, libido
del yo, libido de objeto. Este dualismo pulsional se mantiene en la primera
eneñanza de Lacan lector de Freud, inlcuso cuando podemos decir que toda
pulisón es en su límite pulsión de muerte. Pero también cuando hablamos del
goce en el Lacan posterior, el término dualismo se queda corto para estudiar el
campo del goce, de la misma manera que se queda corto el término ambivalencia
que sugiere aquel dualismo. Porque la
operación de Lacan con respecto a la pasión y al goce de la pulsión -
entendiendo el goce como la satisfacción de la pulsión en sí misma - conduce a
una lógica que no se puede resolver en una lógica binaria clásica. Cuando Lacan
va elaborando la noción de goce llega a esa concepción, muy precisa y a la vez
difícil de seguir, de la diferencia entre goce fálico y goce del Otro. Es una
diferencia que a mi modo de entender no es un dualismo, y no es un dualismo
precisamente porque no es ambivalente. Goce del Otro y goce fálico están,
diríamos, en una disyunción interna, en un campo donde el Goce del Otro es éxtimo
al goce fálico, como una suposición finalmente. Lacan en el seminario Encore tiene momentos muy interesantes
respecto a eso, como cuando sostiene el goce del Otro… si existiera, o el goce
que no haría falta que existiera. De modo que nos encontramos con un dualismo
que no es tal, con un campo dividido en su interior, que requiere de otra
concepción espacial, que no es la simétrica de un campo ambivalente. Por eso
Lacan debe recurrir a la topología para estudiar espacios que no se distribuyen
de una manera dual, sino de una forma donde la supuesta dualidad es una, como
en la banda de Möbius. Hay un corte donde el goce se plantea con una disyunción
interna, y eso lo vemos en muchos fenómenos como los vinculados al cuerpo, en el
modo como el sujeto aborda su objeto de goce a partir de bordes. Lo vemos en el
autismo y también en todas las formas en las que el sujeto construye un objeto
que es interior y exterior a la vez.
G.G. Al final del análisis, el punto de ausencia de
garantía del Otro y de absoluta soledad del parlêtre
coincide entonces con el encuentro de su pasión? El analista no sería solamente un advertido de su pasión, sino
que, se serviría de ella para operar analíticamente?
M.B. Generalmente cuando seguimos al objeto de la pasión
somos ciegos al objeto que realemnte causa nuestro deseo. Y un análisis, es
cierto, es el recorrido que nos muestra que, detrás de esa ceguera, lo que no
podemos ver, lo que no queremos ver, es la falta del Otro. Es este punto de
incompletud, de la falta del Otro, lo que Freud llamaba castración y que Lacan
elabora en términos lógicos más adelante. Sí, un analista es el que lo ha advertido
al menos una vez – y digo “al menos una vez” porque no tenemos el
convencimiento de eso de una vez por todas – y sería impensable una pasión que no
fuera en algún punto ciega a su objeto. Siempre hay un punto de ceguera en la
pasión. Pero uno puede estar, diríamos, “avisado” del fantasma que sostiene la ceguera
de su propia pasión. Y cuando uno llega a averiguar las condiciones de goce que
están fijadas en su propio fantasma, al menos puede darle un vistazo a lo que
está más allá de la pantalla de ese fantasma, puede saber algo del punto ciego de
su fantasma con respecto al goce.
G.G. En Colombia, uno de los países en los que se asienta
la NEL, estamos atravesando un momento histórico, el de la firma de la paz con
el más fuerte grupo insurgente. Recientemente preguntaban en entrevista
televisiva a un integrante de las fuerzas armadas ¿cómo es posible dejar de
odiar al enemigo? ¿cómo, si hasta hace unos días los perseguían por el crimen y
el delito, hoy deben ser Uds. quienes velen por la seguridad de los
guerrilleros? Su respuesta fue “nos ordenan que los perdonemos, entonces los
perdonamos”. ¿Qué comentario para esta respuesta que deja entrever la
posibilidad de dejar de odiar por decreto?
M.B. Es obvio que no se puede amar ni odiar por decreto,
como tampoco se puede dejar de amar o dejar de odiar por decreto. No hay amor y
odio por decreto, hay más bien un secreto del amor y del odio que no se puede
ordenar ni representar tan ingenuamente. Y el secreto del amor, como decía
Lacan, es dar lo que no se tiene a otro que no lo es. Frase siempre enigmática
y que toca lo más dificil de reconocer de las condiciones de goce de cada uno. Lo
importante en el caso de Colombia es que se haya llegado a establecer al menos un
pacto sobre lo que siempre falta, porque un pacto simbólico es un modo de
intentar simbolizar lo que siempre falta por colmar en esa odio/amor que se
desata en la pasión. Toda pasión puede terminar entonces con la exclusión y la
segregación más radical del otro ante lo imposible de soportar su forma de
gozar. Pero esa exclusión o segregación radical es una forma, finalmente, de
intentar hacer existir un Otro completo del goce, de reducir el Otro sin falta a
lo Uno. Finalmente se trata de eso, de hacer existir al Otro como Uno completo,
como el Uno único. La historia de las religiones también nos muestra eso, es la
historia de las luchas en nombre del Uno único para hacer existir un Otro sin
falta.
Pero el psicoanálisis, por esta misma razón, no puede ser una política
para todos, por decreto, solo funciona uno por uno, a partir del secreto de
cada uno que llamamos inconsciente. Dicho de otro modo, según la máxima
lacaniana, el inconsciente es la política. Hay que ver si el análisis puede
cambiar algo de las condiciones de goce de cada uno. No es nada simple, porque
hay odios y amores que están marcados a fuego en el sujeto y forman parte de su
escritura del síntoma, de su axioma fundamental.
Pensemos por ejemplo en Freud cuando, en el caso Schreber, planteaba
el axioma fundamental para el sujeto, un axioma erotomaníaco, “el Otro me ama”,
y seguía todas sus transformaciones gramaticales que Lacan comenta en su
Seminario. En el caso de la erotomanía ese axioma coincide con “el Otro goza de
mí”. Y eso puede llegar muy lejos, como en el caso de Schreber, hasta tener la
certeza de ser la mujer de Dios, por ejemplo. Se trata de algo de este orden, “el
Otro me ama” puede ser un axioma que funda una certeza muy difícil de desarmar.
En los actuales fenómenos de civilización, vemos hoy la dificultad extrema para
desarmar axiomas de este orden que están en el principio de la violencia, de
las guerras, de los actos terroristas. Hay axiomas marcados a fuego en el
cuerpo hablante y, hay una dificultad
límite para poder operar con eso a nivel de las masas. Sólo en un sujeto que
llega a hacerse responsable de su acto puede tratarse este axioma.
G.G. Este punto se conecta con mi pregunta final. ¿Qué
tarea correspondería al psicoanalista lacaniano, a la llamada Acción Lacaniana,
en el caso colombiano?
M.B. En primer lugar, existen lo que llamamos los “Observatorios”
que funcionan en distintos niveles de las Escuelas de la AMP, vinculados a la
Acción lacaniana, y que tienen como primera función dar cuenta de los fenómenos
que existen y de qué modo existen en cada lugar para plantearse una incidencia
en ellos. No son lo mismo los fenómenos de violencia en Colombia, en Francia o
en EE.UU. De tal manera que la primera función sería hacer una recensión del
fenómeno, recoger testimonios, estudiar el tema a partir de ellos. Luego, creo
que hay que salir de la lógica de la reinserción, que a veces orienta políticas
que llevan a rápidos impasses. Estudiamos ya este problema en el congreso de Pipol
3, hace unos diez años, con la noción de “prise
directe sur le social”, de conexión del psicoanalista con lo social. Vimos
fenómenos que se suelen pensar en la lógica integración / desintegración social
y que preferimos llamar en ese momento “de conexión y de desconexión”. Es algo
que encontramos también en la actividad pedagógica, con el problema de la
integración del niño en la actividad y el grupo escolar. El problema es que uno
siempre piensa la integración a partir del propio fantasma, entonces se integra
según lo que uno piensa previamente que es el cuerpo al que habría que integrar
ese elemento extraño. Creo que para poder tratar y entender estos fenómenos, y sobre
todo los nuevos fenómenos de violencia, hay que salir de la lógica de la
integración o de la reinserción social y pensarlos en términos de conexión y
desconexión. De hecho se va a realizar ahora también en la EOL un encuentro
sobre los “hiperonectados”. Aunque el término sugiere de inmediato el tema de
internet, del espacio virtual, se trata también de introducir otra lógica que
la de la integración.
Podemos estudiar a lógica conexión / desconexión desde muchas
perspectivas y nos plantea otra cuestión, ya no en la lógica de integrar algo
en un espacio sino de conectar en una estructura de red puntos distintos que de
entrada no tienen conexión. ¿Qué es lo que para cada sujeto hace conexión con
el Otro? Tenemos varios elementos, tenemos el fantasma, tenemos el síntoma. El
goce no hace conexión, el problema fundamental es ese, es que el goce
desconecta, no hace vínculo social, no se integra a nada. Querer integrar o
reinsertar el goce es una tarea fracasada de entrada. Si se plantea en términos
de conexión o reconexión, a través de los elementos de los que disponemos en el
psicoanálisis, que son el fantasma y el síntoma, creo que tenemos la
posibilidad de entenderlo de otra manera, porque el fantasma es un primer modo
de conexión del sujeto con el Otro, con el goce que no se conecta con nada. Y
el síntoma es otro, es un intento de cada sujeto de conexión con el Otro. Para
recapitular: ¿qué síntoma podemos pensar soportable para sujetos que de entrada
han sido excluidos del vínculo social o se han excluido ellos mismos? ¿Qué tipo
de síntoma puede construirse un sujeto que haga soportable la inexistencia del
Otro, la no relación entre los sexos y la inconsistencia del Otro? Desde ahí podemos
ubicar la función del psicoanálisis, incluso de la Acción lacaniana, de escuchar
y acompañar las invenciones sintomáticas que pueden producirse en sujetos que
se han desconectado radicalmente del Otro, pero que se conectan a diversas formas
sintomáticas. Se trata de no entender el síntoma como algo que hay que borrar, perspectiva
de la lógica higienista clásica que promueve finalmente así la misma
segregación que quiere tratar. En la perspectiva de la conexión / desconexión
no se trata de integrar al sujeto Otro, sino de tomar el síntoma como punto de
apoyo para construir una forma soportable para el sujeto de conexión con el
Otro.