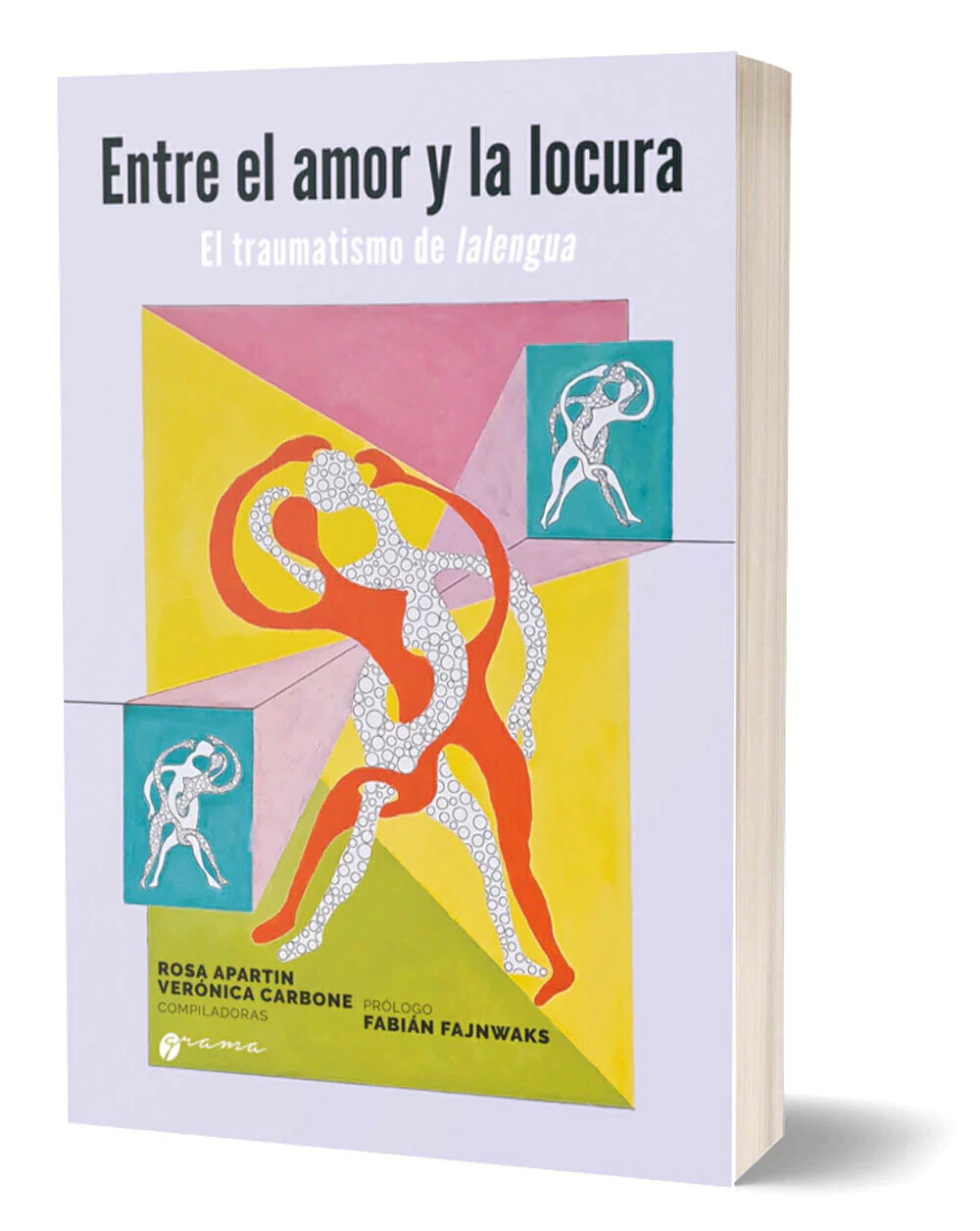
Entre el amor y la locura - El traumatismo de lalengua
Rosa Apartín y Verónica Carbone (complidaroas). Prólogo de Fabián Fajnwaks
Grama ediciones, 2023
Son 26 textos, 25 intervenciones más un prólogo, de colegas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis alrededor de cuatro términos y de sus posibles articulaciones: el amor, la locura, el trauma y lalengua.
El título de un libro es el álgebra de su contenido, en este caso de textos heterogéneos, pero que desarrollan las distintas combinatorios entre los términos de la ecuación. Pueden parecer cuatro términos heterogéneos —de hecho, lo son—, pero muestran su estrecha relación, y también muestran la buena elección de las compiladoras (Rosa Apartín y Verónica Carbone), cuando los emparejamos de diversas maneras siguiendo la experiencia analítica.
Veamos las combinatorias posibles.
— El amor puede ser una locura que no se escoge. En realidad, “entre el amor y la locura” no hay elección posible: si uno escoge amar entra necesariamente en el campo de la locura. La locura, de hecho, uno no la escoge, es ella quien le escoge a uno. También se pregunta uno de los textos si el trauma es una elección. Y responde que no. Y también podemos decir algo parecido del amor: uno no escoge amar o no, es el amor quien lo escoge a uno. La expresión freudiana “elección de objeto”, si esa elección es inconsciente, puede leerse con el genitivo objetico: es el objeto quien lo elige a uno.
— El amor también puede ser, (es con frecuencia, si seguimos los testimonios del libro) una experiencia traumática: son los amores devastadores, al estilo del que encontramos en obras como la de Marguerite Duras: "El amor es una fuerza indomable que nos consume y nos libera al mismo tiempo", “el amor es imposible”. No se trata la impotencia de amar, que es otra cosa, sino de la esa relación tan extraña entre el amor y lo real.
— A la vez, el amor puede mostrarse muy productivo cuando se convierte precisamente en un amor a lalengua. “El amor de lalengua” fue un librito muy interesante publicado en los años setenta de Jean-Claude Milner (lingüista alumno de Lacan) en el que vincula precisamente el amor con el goce a través de la experiencia de la lengua y de la letra.
Por otra parte, si vemos los otros lazos posibles entre los términos:
— Por otra parte, sabemos que la locura no es siempre amable, puede a veces desencadenar el odio —también el odio a la locura misma—, puede transformar el amor en odio (como en la paranoia), y mantiene también relaciones muy estrechas con lo más real de lalengua, ese depósito de equívocos, de neologismos y de barbarismos que la literatura explota con efectos de creación.
La relación con lalengua puede ser entonces también traumática cuando queda fuera de sentido, como sucede en el caso del autismo.
Así, el lector de este libro podrá recorrer las distintas combinatorias entre estos cuatro términos (amor, locura, trauma y lalengua), en una serie de textos que, por supuesto, no voy a intentar resumir ni tan solo cartografiar (el autor del prólogo, Fabian Fajnwaks, lo hace muy bien en su texto inicial, “Del amor loco a la clave del amor”).
Sí voy a señalar algunas cuestiones que me han surgido a lo largo de la lectura del libro, una vez puestos en serie los 26 textos como un trabajo común de elaboración epistémica en nuestras Escuelas de la AMP. De hecho, el libro es un resultado de un trabajo de cartel en el que han participado las compiladoras y que declaran en su presentación la importancia de este dispositivo, el cartel, en la investigación de nuestras Escuelas.
Tomaré, pues, cuatro hilos rojos que podemos seguir en la serie de textos que componen el libro:
—1. Un fenómeno de civilización: el amor parece cada vez más ausente de los discursos contemporáneos, ya sean discursos identitarios o reivindicativos, ya sea el discurso de la ciencia o el discurso de la política (a excepción, tal vez, de algunos discursos de orden religioso). Tal vez la experiencia del psicoanálisis sea uno de los pocos refugios donde se escuche hoy un discurso sobre o del amor.
Es notable, por ejemplo, la ausencia casi general de una referencia al amor en los discursos llamados de “identidad de género” o en los movimientos “trans”, donde muchas veces el amor es entendido directamente como un instrumento de opresión, o como (cito a uno de sus representantes) “una tecnología de gobierno de los cuerpos”.
Lo constatamos también en el recurso actual del sujeto “trans” al psicoanalista, por ejemplo, en un caso expuesto en uno de los textos, el “caso Juan”, un joven que quiere cambiar de sexo. Cuando al inicio de las consultas percibe que la analista no intenta convencerlo de que cambie de opinión, aparece un discurso sobre el goce de su cuerpo en la transformación, fuera de todo vínculo con el amor del Otro (p. 187): “su interés está puesto en las diversas transformaciones y no en el otro sexo como partenaire”. Ese parece el rasgo común que escuchamos en muchos sujetos como un rasgo de civilización actual: el deseo y el goce se dirigen al propio cuerpo que viene al lugar del Otro, no se dirigen al Otro sexo como tal. Para dirigirse al Otro sexo como tal hace falta que se ponga en juego algo del amor, dimensión que brilla por su ausencia en los discursos contemporáneos.
Y esta es una verdadera cuestión para el psicoanálisis si tenemos en cuenta, como decía Lacan en su Seminario sobre “La transferencia”, que “al comienzo de la experiencia analítica fue el amor”.
— 2. El amor al final del análisis: ¿hay un amor más allá del narcisismo? Para Freud, el amor es siempre narcisista: amar es ser amado (Lacan lo recuerda en su Seminario “Encore” añadiendo que “el amor siempre es recíproco”). A la vez, la experiencia analítica apunta a “un amor más digno”, que permita al goce (al goce del Uno solo) condescender al deseo (al deseo del Otro), también apunta a “un amor sin límites, fuera de los límites de la ley” (al final del Seminario XI). Pero Lacan, de manera desconcertante, también indica (al final del Seminario “Encore”) que “el verdadero amor desemboca en el odio”, el odio que se dirige de manera mucho más certera que el amor mismo al ser del otro (ya sea el otro como semejante o el otro como extranjero). Entonces, para el discurso analítico no hay posibilidad de hacer ninguna pastoral del amor (como sí puede hacerlo el discurso de la religión).
Parecería que solo podemos hacer del amor una pura contingencia, un encuentro cada vez nuevo en la repetición, un encuentro no programable pero tampoco garantizable en una totalidad. “Te amaré toda la vida”, le dice uno al otro intentando ofrecer una garantía al amor. Y el otro le responde: “me contentaré con que me ames cada día”, cada día, uno por uno, en una serie contingente, sin ley ni garantía posible. ¿Cómo hablar de ese amor que siempre debe ser nuevo?
Varios textos se refieren a la emergencia de “un nuevo amor” (expresión que Lacan retoma de Rimbaud) en la experiencia analítica: un amor que sea el soporte “entre dos saberes inconscientes”. ¿Es un amor al final del análisis? ¿Es un amor que debe estar a lo largo de su recorrido en la transferencia?
De hecho, podemos decir que el amor está en el principio del psicoanálisis como amor de transferencia: al principio del psicoanálisis está la transferencia. El destino del amor de transferencia sería entonces un amor al inconsciente (como la alteridad más íntima en uno mismo) y la posibilidad de que dos saberes inconscientes se encuentren, siempre de manera contingente, azarosa.
Hay, sin embargo, una paradoja: no solo ese encuentro ocurre de manera contingente, no programable, sino que sucede necesariamente “entre dos saberes inconscientes”, es decir, dos saberes no sabidos por cada sujeto en cuestión, es decir, que no pueden saberlo ellos mismos.
Dicho de otra manera: el “amor al saber” no puede saberse a sí mismo. Y eso es algo que hace difícil transmitir en el mundo contemporáneo le dimensión del amor que sostiene la experiencia analítica. Solo queda la posibilidad de producir encuentros contingentes para que advenga algo de ese amor (también el amor al inconsciente y al psicoanálisis mismo).
Y todo esto, es cierto, tiene siempre algo cercano a una locura, y a veces solo se produce a partir de un encuentro traumático, como del que dan testimonio algunos textos del libro.
— 3. La relación entre el amor y el goce: es una relación antinómica entre los dos términos, de contradicción, incluso de incompatibilidad entre amor y goce. Como dice unos de los textos (p. 126): “todo iría bien si la gente no gozara”, y especialmente todo iría bien en el amor. Hay cierta imposibilidad en amar aquello de lo que uno goza, como también de gozar de aquel o de aquella que uno ama.
No hay, de entrada, una relación entre amor y goce —varios textos se entran en esta cuestión— porque en el campo del goce no hay relación entre el goce del Uno y el Goce del Otro. Y el amor solo puede venir en lugar de esa no-relación. Pero, de nuevo, cada sujeto solo puede llegar a situarse allí sin saberlo, sin saberlo ni el Uno ni el Otro.
Volvemos, entonces, al problema inicial para el psicoanálisis: la relación del amor con el saber, y especialmente con el saber del inconsciente.
¿Todo iría bien si la gente amara a su inconsciente? Dejo ahí la pregunta, aunque imagino ya una respuesta.
Hay, sin embargo, otra experiencia distinta a la del psicoanálisis que aborda la misma cuestión, una experiencia a la que el libro dedica su última parte: “El arte, un modo de hacer cuerpo y amor” (título sugerente).
— 4. El amor y la creación:
Encontramos a Fellini y el amor en La Dolce Vita; Bernard Shaw y su Pigmalion; Yayoi Kusama (artista japonesa) y sus redes infinitas de puntos inscritos en el cuerpo para tratar los fenómenos elementales; también encontramos a la artista Marina Abramovic con su propio cuerpo como lugar de creación para explorar sus límites. Cada uno nos indica una solución distinta en la experiencia del arte para anudar el goce del cuerpo con el deseo del Otro y con el amor.
Cada solución pasa por una locura distinta, y cada una pone en cuestión dos tópicos conocidos sobre el amor que este libro contradice:
— Uno se resume en la conocida frase cuando quiere decirse que algo se hace de forma gratuita, “por amor al arte”, por el placer de hacerlo, sin miedos ni angustias. No, lo que encontramos en este libro es más bien el testimonio de que la creación en el arte (lo que a veces llamamos sinthome) pasa siempre por la angustia y por la experiencia traumática.
— El Otro tópico (con el que terminaré) se funda en la idea de que habría una pedagogía, una propedéutica del amor, tal como se titulaba aquel libro de Erich Fromm, un “arte de amar”. Ese ha sido uno de los tópicos mayores en Occidente (y también en la cultura oriental), la de un ars amatoria que podría aprenderse y transmitirse.
La experiencia analítica nos muestra, por el contrario, que no hay tampoco una didáctica, un programa propedéutico del amor. Solo un largo aprendizaje a través de ese amor que descubrimos como el amor de transferencia, incluso (para tomar la frase final del Prólogo) como un amor por “aquella parte maldita que cada uno lleva en sí."

