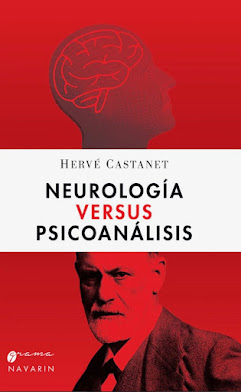1. Ese "milagro" llamado lenguaje
-¿Cuál es la diferencia del cuerpo para el
Psicoanálisis y el cuerpo para la ciencia?
Partamos de la
diferencia entre organismo y cuerpo. Para llegar a tener un cuerpo es necesario
cierto recorrido, más bien complejo, que pasa por el vínculo con los otros, que
supone la construcción de una imagen real de ese cuerpo para el ser que habla,
una construcción que Lacan investigó ya con su famoso “estadio del espejo” como
formador de la función del Yo. No nacemos con un cuerpo, nacemos con un
organismo, y debemos pasar por ciertos circuitos de lenguaje, circuitos
enteramente simbólicos distintos del orden puramente biológico, para llegar a
hacernos con ese cuerpo. Y, en efecto, “nos hacemos” con el cuerpo del mismo
modo que podemos afirmar que hablamos con el cuerpo.
Llegar a tener un
cuerpo supone un vínculo con el lenguaje a partir del cual este cuerpo será
experimentado de una u otra forma. De modo que, como afirmará Lacan, no somos
un cuerpo sino que sólo llegamos a tenerlo gracias a ciertas operaciones
simbólicas fundamentales que el psicoanálisis estudia en la clínica. Por
ejemplo, podemos verificar que en ciertos sujetos diagnosticados de autismo
este cuerpo no se construye de una manera evidente, que la relación con los
agujeros y los límites del cuerpo siguen una lógica muy singular, diferente a
la que mantienen otro sujetos. Basta ver la angustia del niño que rodea de
manera repetida y frenética el borde de un agujero como si pudiera ser tragado
por él, como si ese agujero estuviera en continuidad con los agujeros de su
propio cuerpo sin poder distinguirlos de él. En este tipo de operaciones podemos
verificar qué supone experimentar el cuerpo como un conjunto desordenado de
agujeros, sin poder disponer de una imagen corporal unificada.
De modo que el
cuerpo es una construcción simbólica e imaginaria a partir de un organismo que,
en sí mismo, no dispone de ninguna función subjetiva. La ciencia trata
generalmente con organismos, seres que califica de vivos aún sin tener nada
claro todavía qué es la vida como tal, qué es lo que especifica a un ser como
vivo. La pregunta fue ya planteada por Erwin Schrödinger en su famoso texto
“¿Qué es la vida?” y está todavía por responder.
Pues bien, aún es
más enigmática para la ciencia la pregunta “¿Qué es un ser que habla?”. Y sólo
un ser que habla llega a tener propiamente un cuerpo. Es este ser que habla con
un cuerpo el que trata el psicoanálisis.
-Es sabido que para la ciencia de nuestro tiempo
los cuerpos dicen, hablan por sí mismos, significan cosas con un saber ya
escrito en ellos, ya sea en un gen o en una neurona. ¿Qué del sujeto para la
ciencia entonces?
Es cierto, la
ciencia también se confronta a su manera con este “misterio del cuerpo que
habla”, como lo llamaba Jacques Lacan. De hecho, tanto la Física como las
Neurociencias de nuestro tiempo se dan de cabeza por distintos caminos con este
real imposible de resolver. La Física divulgada por un Stephen Hawking termina
por aceptar que en el fundamento del universo en el que vivimos se encuentra el
“milagro”, literalmente, del lenguaje. ¿De dónde viene este aparato infernal del
lenguaje que sirve tanto para hacer frente a lo real como para dejarse
aniquilar por él? Las Neurociencias sueñan todavía con la idea de que
topografiando el cerebro y mapeando todas su zonas y conexiones neuronales llegaremos
a encontrar las huellas de este virus que es el lenguaje, un virus que modifica
al cuerpo hasta límites insospechados. La moda es sólo un juego de niños al
lado de lo que hoy nos promete la ciencia para modificar este cuerpo.
Sin embargo, la
localización del lenguaje en el sistema nervioso —ya sea en el cerebro como en
sus conexiones con el resto del organismo—, se resiste de manera especial. La
búsqueda sigue, inútilmente porque se busca en el mal lugar con la excusa de
que ahí hay más luz, como el personaje de aquel cuento que había perdido su
llave y la buscaba debajo del farol con este argumento. Finalmente, lo mejor
que se puede decir desde esta perspectiva —es, por ejemplo, lo que dijeron hace
una década neurocientíficos como G. Edelman y G. Tononi—, es que el lenguaje
viene del lugar del Otro, que no hay nada en la naturaleza y evolución del
sistema nervioso que pueda asegurar su presencia, y que este lenguaje nos
convierte a cada uno en una “muestra comparable a nada”, en seres absolutamente
distintos unos de los otros. Es muy sugerente, es una idea que nos conduce a lo
más genuino de la concepción que el psicoanálisis tiene del síntoma, incluso
del síntoma al final de un análisis, una muestra singular que no es comparable
a nada, a ningún otro síntoma.
Por otra parte,
la ciencia encuentra un saber ya escrito en lo real, en lo real del gen o de la
neurona por ejemplo, como si alguien lo hubiera escrito ya allí. El problema es
que a veces en nombre de este saber que se supone ya escrito en lo real se deja
de escuchar al sujeto responsable de sus actos, al sujeto del síntoma. Es lo
que sucede, por ejemplo, cuando se hace de la genética la causa de fenómenos
que tocan el sentido singular de la vida y de la elección del sujeto, como es su
elección sexual.
Lacan sostenía
que cuanto más la ciencia avanzaba, más lo real enmudecía y más se hacía
escuchar correlativamente en los nuevos síntomas de nuestra época. Ahí está el
retorno del sujeto excluido por la ciencia. El psicoanálisis es el que se hace
destinatario del mensaje de este sujeto enmudecido que habla en el síntoma.
Con todo, es
interesante rastrear en el interior de la propia ciencia las huellas de este
sujeto excluido por su operación. De nuevo alguien como Erwin Schrödinger puede
ser muy ilustrativo de este retorno del sujeto en el interior del propio campo
de la ciencia. Él mismo pudo situar este huella del sujeto que está presente en
cada paso, en cada operación, en cada demostración del método científico. Es también
una huella presente en cada paso de la ciencia actual y es muy importante que
sepamos leerla y hacerla escuchar.
2. En el reino del dios Google
-Desde la perspectiva de la llamada googlelización
del mundo del saber, como nos destaca
Eric Laurent en su conferencia en el VI ENAPOL, como nuevo Presidente de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis, cuál cree que debería ser la política a
seguir desde el psicoanálisis frente a ese futuro.
Google es la
presencia en nuestro mundo de la figura del Otro absoluto del saber. ¡Qué es lo
que no sabrá ya de cada uno de nosotros esa base de datos universal que crece
cada día a un ritmo exponencial! El dios Google está hoy en posición de
rivalizar con la ciencia misma en todos sus ámbitos y, tal como señalaba Eric
Laurent, parece que va a ganarle la partida del mercado a Apple precisamente
por la cantidad astronómica de información que maneja. Basta con apretar un
botón y nuestra demanda de saber parece satisfecha de inmediato con una cascada
de información. Hasta el médico se encuentra hoy al paciente que sabe ya por
Google mejor que él lo que le sucede. Por supuesto, es pura quimera. En
realidad la información y el saber son dos cosas muy distintas. Google se
propone como un sujeto-supuesto-saber absoluto, para retomar el término que
Lacan hizo famoso. Pero, en realidad, Google no sabe nada, procesa y selecciona
información —lo que es sin duda útil para algunos fines— pero saber, no sabe
nada de nada. El saber es de otro orden, no puede reducirse a la información,
pero tampoco al conocimiento supuestamente objetivo. Ahí donde hay inconsciente
—el saber que nos importa cuando se trata del ser que habla— hay un saber no
sabido, un saber que no se sabe a sí mismo y que aparece siempre por sorpresa,
nunca apretando mecánicamente un botón. Ahí donde hay inconsciente hay una
falta y un goce que escapa a este saber.
Así, frente al
dios Google que se propone como el saber que llegaría a contener todos los
saberes del universo, frente a esta versión epistémica de El Aleph borgiano, el inconsciente introduce una falta
irreductible, un saber que descompleta todo saber, un saber que hace
inconsistente todo saber. Sí, Google nos muestra cada día su cara de saber
absoluto al estilo del Aleph, pero ese nuevo dios virtual tiene también la Otra
cara que, para seguir la referencia borgiana, es más bien la otra cara del disco
de Odín. El disco de Odín, otro cuento de Borges, es en efecto un disco que
sólo tiene una cara y que cuando alguien quiere atraparlo cae siempre del Otro
lado, de la cara faltante. Entonces, desaparece, se engulle a sí mismo con todo
su valor infinito y absoluto. Esa otra cara del disco nos da la medida y el
valor real del objeto perdido, del objeto imposible de representar, del objeto
que el psicoanálisis descubre como la verdadera causa del deseo. La causa del
deseo no es la cara del saber absoluto, es la cara faltante del disco de Odín.
Entonces, para
decirlo de manera muy simple, la política del psicoanálisis, la política del
síntoma tal como Lacan la situó, es hacer presente esta Otra cara del disco de
Odín en el mundo globalizado, googlelizado, de la promesa de un saber completo
y consistente. La Asociación Mundial de Psicoanálisis es el mejor instrumento
del que disponemos hoy, desde que Jacques-Alain Miller la fundara, para llevar
adelante esta política y para hacer escuchar al sujeto de nuestro tiempo, un sujeto
que el dios Google no sabe ni sabrá nunca dónde localizar.
-¿Cuál diferencia entre el genoma de la ciencia y
el ello freudiano?
Todas las
diferencias. Cualquier parecido es una simple analogía entre dos órdenes que
son totalmente heterogéneos.
El genoma
descubierto y descifrado por la ciencia es un real de cada organismo que puede
traducirse precisamente en una cantidad enorme de información sobre su
estructura y sus características. El genoma es el Google de la información al
que puede reducirse hoy un organismo. Por otra parte, es precisamente Google
quien comunicó hace poco a la Comisión de Valores de EEUU que ha realizado una
inversión de casi 4 millones de dólares para desarrollar una herramienta que
hará posible que la información del genoma de cada individuo sea accesible en
Internet por todos los ciudadanos. La biopiratería estará así al alcance de
cada internauta con un simple clic. Sin duda, el siglo XXI es el siglo de la
biogenética. Pero lo más importante que ha llamado la atención de los
genetistas es que entre el llamado genotipo —la información genética que posee
un organismo en particular— y el llamado fenotipo —su expresión en el individuo
concreto— hay en la mayor parte de casos y fenómenos un verdadero agujero negro
y no una causalidad directa. Es decir, no hay una causalidad lineal sino una
discontinuidad en lo real que introduce una indeterminación. La llamada
epigenética —esa es la disciplina del futuro—, se ocupa de estudiar cómo las
condiciones llamadas ambientales y no genéticas intervienen en esta
discontinuidad. Y al parecer, todo ello no hace más que aumentar la dimensión
del agujero negro de la indeterminación causal.
Pues bien, es en
este agujero negro donde el psicoanálisis localiza al sujeto del inconsciente,
al sujeto del lenguaje que responde a la pulsión, con una condiciones de goce
determinadas por otra causalidad, la causalidad significante. Ahí, en este
espacio de discontinuidad, heterogéneo al de la genética, es donde debemos
situar al Ello freudiano, a la pulsión que exige una satisfacción al sujeto
según su forma singular de gozar. Y esto no tiene ya nada que ver con las
unidades de información. La pulsión, a diferencia del instinto, no tiene ningún
programa informático predeterminado para obtener su satisfacción. Debe
construir su objeto, como decíamos a propósito del cuerpo, a través de un rodeo
más o menos largo, más o menos complejo, con el andamiaje del lenguaje. La
pulsión no es un programa escrito en la naturaleza como se supone que existe en
el genoma —suposición, por otra parte, cada vez más cuestionada—, la pulsión
debe construir su camino y su objeto a través de una experiencia de lenguaje, a
través del inconsciente como aquel saber no sabido que hemos evocado.
-¿Qué opina de las investigaciones de Kevin
Warwick, Ingeniero en cibernética, sobre la interfaz cuerpo ordenador? Esas
investigaciones prefiguran para este siglo ¿la experiencia del cuerpo como
separado, como prescindible?
Experiencias como
las de Kevin Warwick —que conecta su cerebro a un ordenador para mover un brazo
mecánico al otro lado del mundo a través de Internet, o que conecta incluso su
sistema nervioso al de su mujer por el mismo medio— son algunos de los efectos
especiales de la tecnociencia actual. Más allá de lo espectacular o fútil de
estas experiencias, nos indican que la ciencia está hoy en posición de llevar
más lejos todavía la introducción de toda suerte de prótesis en el cuerpo del
ser humano en una suerte de fusión entre el cuerpo biológico y el llamado
cibercuerpo. La era post-humana se anuncia en el siglo XXI con estos nuevos
objetos, y el más habitual es el teléfono celular que solemos llevar pegado al
cuerpo.
Hay, sin embargo,
dos elementos irreductibles que son de hecho los más interesantes en toda esta
pirotecnia cibernética. Por muy complejo que sea el aparato injertado en el
cuerpo, en algún lugar de éste es necesario que exista una experiencia de goce,
de satisfacción pulsional, que indica que hay ahí un ser vivo y un sujeto de esta
experiencia, con sus malestares y sus síntomas. Al fin y al cabo, el Sr. Kewin
Warwick no deja de manifestar que todo este montaje tiene para él la relación
más íntima con algunos problemas de identidad sexual y de comunicación que
existen con su mujer. Así pues, el primer punto irreductible es la aparición de
nuevos síntomas producidos por el impacto de la ciencia sobre la experiencia de
goce en el ser que habla.
El segundo punto
irreductible es algo más inquietante. Uno de los ideales que promueven algunas
de estas experiencias es llegar a prescindir del lenguaje y de la palabra para obtener
una nueva forma de conexión o de comunicación entre los seres. Curiosamente,
este ideal inquietante se conjuga con una de las apuestas de la clínica
post-DSM de hoy, en el ocaso definitivo de la psiquiatría: poder prescindir del
lenguaje y de las ambigüedades de la palabra del sujeto a la hora de
diagnosticar y tratar los trastornos mentales.
Pues bien, cuanto
más se avanza en esta vía, más se pone de manifiesto lo irreductible del
sentido singular en el sufrimiento de cada sujeto, sentido que sólo puede
entenderse e interpretarse en el campo del lenguaje. Así que las promesas de la
ciencia no hacen más que poner de relieve, una vez más, lo imprescindible de las
dos vertientes que definen al sujeto de la experiencia analítica: el cuerpo
vivo como una experiencia de goce singular y la estructura del lenguaje como la
única que permite subjetivar, simbolizar, tratar e interpretar esta
experiencia.
-Ud ha destacado que vivimos en el marco de un
real que implica “que una bomba estalla en cualquier momento”. Habló de dos
maneras de enfrentarse con “la bomba de lo real”. ¿Cómo sería?
Especialmente
desde el 11S, el sujeto de nuestro tiempo vive en efecto bajo la amenaza
constante de un real que puede estallar en cualquier momento. “Un momento más y
la bomba estallaba”, es el ejemplo que tomé de Lacan para ilustrar esta forma
de presencia de un real pre-traumático. Y todas las medidas de seguridad para
tratar este nuevo real parecen seguir el destino de aquella viñeta de un
excelente humorista gráfico que se llama El
roto, en la que se lee el siguiente cartel admonitorio colgado de una valla:
“Por razones de seguridad, no hay seguridad.” Es la misma lógica que gobierna al
síntoma que el sujeto trae a la consulta de los psicoanalistas como su propia y
personal “bomba de lo real”.
Y creo, en
efecto, que hay al menos dos modos de afrontar este nuevo real que nos acucia a
escala tan global como local: o bien lo intentamos borrar de la realidad con
todas las medidas de control y de seguridad; o bien intentamos descifrarlo para
desactivarlo o para efectuar una suerte de “explosión controlada”.
El primer modo es
el que promueve el higienismo actual que invade buena parte de las políticas de
salud mental, tanto en Europa como en América. Se trata de reducir el síntoma a
un trastorno que hay que borrar del mapa antes siquiera de preguntarse por el
sentido que encierra para cada sujeto que lo sufre. En vano, porque el síntoma
es como la hidra de siete cabezas que las reproduce de modo directamente
proporcional a la operación de cortarlas por lo sano, nunca menor dicho.
Otro modo, que el
psicoanálisis viene desarrollando desde su aparición como un nuevo discurso, es
interrogar primero a la bomba de lo real que hay en cada sujeto para hacerla
hablar. Tratar la bomba de lo real por medio de la palabra y el lenguaje nos
permite descifrar su mecanismo simbólico, desactivarla si es posible, o bien
mitigar notablemente sus efectos con un dispositivo que puede entenderse,
siguiendo la analogía, como una explosión controlada. Es lo que hacen los
artificieros, que saben que desplazar la bomba a otro lugar con la vana ilusión
de que así desaparece es el peor de los procedimientos.
Así que el psicoanalista
es una suerte de “artificiero de lo real” del síntoma para cada sujeto. El
psicoanalista desactiva la bomba con su desciframiento o bien realiza una
explosión controlada bajo ciertas condiciones que son las que encontramos en lo
que llamamos transferencia. El síntoma bajo transferencia es tratable de una
forma que evita su reproducción a base de insuflarle más sentido o desplazarlo
a otro lugar.
Conviene poner a
prueba este procedimiento y verificar sus efectos siempre con sumo cuidado,
aprendiendo siempre caso por caso. La formación para ello no es rápida y se
sabe ya desde el origen del psicoanálisis que no puede reducirse al mejor de
los programas universitarios. La Asociación Mundial de Psicoanálisis, en el
marco del Campo Freudiano, se dedica a crear y a desarrollar en distintos
lugares del mundo los dispositivos necesarios para esta formación.